Tener cosas, incluso muchas y de mucho valor, no da la felicidad: los ricos también lloran. Cuando las cosas nos ocupan tiempo y condicionan lo que podemos hacer, nos quitan margen de maniobra y el mantenerlas trae gastos que apenas podemos afrontar el ser su propietario puede ser francamente negativo.
Dios no me ha llamado por el camino de la pobreza, ni siquiera la retórica que tanto se practica entre la progresía eclesial, pero el haber vivido situaciones en que el bienestar, el descanso, el dinero necesario para otras cosas se sacrificaba para mantener bienes improductivos a los que se tenía apego ha creado en mí cierta aversión a poseer lo que no me sirve. Me gusta el dinero o cualquier cosa que produzca más dinero –decentemente, claro- que gastos y trabajo; el dinero no come pan y resuelve los problemas de dinero ¿cuáles sino? Considero útil mi casa, aunque me causa muchos gastos proporciona mucho bienestar –vivir a la intemperie no es agradable-; o mi coche, que también supone gastos, pero me proporciona algunas buenas cosas. El ordenador con el que escribo esto supera en mucho su coste con la información, entretenimiento y demás posibilidades que me proporciona. Pero he tenido varios ordenadores y varios coches prescindiendo de ellos, sin problema afectivo alguno, cuando ya no me servían. Eran simples cosas a mi servicio, no yo al de ellas; recuerdo algunas con cierto gusto, pero no permití que condicionasen mi vida.
Y ahora vienen las catedrales, las españolas para limitarme a lo que mejor conozco. Esos monumentos, caros de mantener, de enorme valor histórico, arquitectónico, artístico y afectivo ¿son realmente útiles para la Iglesia? Hagamos lo que se llama un experimento mental: de la noche a la mañana las catedrales españolas desaparecen, se volatilizan sin que nadie sepa como ni queden siquiera escombros. Ese mismo día la inmensa mayoría de los habituales de la Santa Misa vamos al templo de costumbre con normalidad; en unas horas los obispos puede encontrar nuevos destinos para los pocos sacerdotes que servían en las catedrales, sobran sitios donde faltan sacerdotes; en cuestión de días coros y cofradías tendrían sitio en otros templos escasos de esas actividades; los obispos podrían celebrar los principales cultos del año en otros templos grandes de las mismas capitales de sus diócesis (al Arzobispo de París se le quemó su catedral un lunes y el miércoles celebró la misa crismal con normalidad). ¡Terrible desaparición! ¡Enorme catástrofe para el patrimonio artístico e histórico! ¡Pérdida irreparable! Pero ni nuestra vida de católicos españoles sufriría trastorno, ni la acción evangelizadora de la Iglesia –supuesto que eso exista en España- se vería menoscabada. Aparte de los que, por devoción o moda, caminan hasta Santiago de Compostela poca gente notaría la desaparición de catedrales.
Las catedrales españolas son un peso muerto para la Iglesia, un gasto continuo, un continuo estar mendigando subvenciones, una trampa en la que estamos atrapados y no un activo valioso para la actividad propia de la Iglesia. Son un reclamo turístico que nos hace parecer gestores de patrimonio en vez de difusores de Cristo; un signo de opulencia pasada que no se corresponde con la miseria presente; una fuente continua de críticas: por hacerlas en el pasado «a costa del pueblo» y por cobrar entrada en el presente «cuando los curas tienen mucho dinero, además del que les da el Estado». Si yo tuviese que arrastrar semejante lastre me desharía de él a toda velocidad, por dinero o gratis.
El año pasado, un cierto Julio Llamazares, que se declara agnóstico, escribió un libro después de visitar todas las catedrales españolas a lo largo de bastantes viajes y años. Entrevistado sobre su experiencia dijo cosas como:
«Por desgracia, la mayoría de las catedrales están ya mercantilizadas por completo. En los dieciséis años que he empleado en recorrerlas he visto cómo esa mercantilización y esa musealización se ha generalizado, muchas veces, hasta extremos absurdos.»
Sin ser agnóstico ni haberlas visitado todas, sí bastantes, he observado ese proceso de «musealización». Los propios administradores de las catedrales, cabildos y obispos, no creen en ellas como templos católicos, propiamente dichos, y esa falta de fe se les nota. Hace cinco años visité páginas web de catedrales españolas, logré examinar 68, y el número de las que daban prioridad a los aspectos históricos, artísticos y turísticos sobre el carácter religioso y el culto era descorazonador.
«En muchas de ellas ya ni siquiera hay culto o, si lo hay, se realiza a escondidas y a horas intempestivas para cumplir con la obligación y cuidando, eso sí, de que la gente no pueda ver el templo sin pagar.»
También he observado esa tendencia a recluir el poco culto en un rinconcito de la catedral y con barreras que lo aíslen del resto, no sea que el asistente a misa recorra una parte significativa de la catedral. Ha ocurrido en la de Oviedo, que hasta hace unos años era de visita libre. Empezó a ser de pago tras rehabilitar un acceso para que los fieles de la misa de diario entren directamente desde la calle a una capilla, y nada más que en esa capilla.
Otro caso es el de Toledo, ciudad que visité en domingo empezando por asistir a misa en la catedral. En la nave había un camino vallado por el que los fieles podíamos ir desde la única puerta abierta a la única capilla en que se celebraba misa. Por la tarde se podía visitar la catedral adquiriendo entrada, pero para los españoles era gratuita con lo que el dinero recaudado tampoco era tanto.
«Lo que un ateo, o un agnóstico como yo, no encontrará en ellas es un gramo de espiritualidad. Me refiero a la espiritualidad religiosa. Las catedrales hoy son recipientes bellísimos, pero vacíos. La religión ha huido de ellas. La han expulsado los propios curas con su voracidad crematística, pese a que les moleste que algunos lo manifestemos en público.»
Estoy de acuerdo en lo primero, el mito de que la belleza tiene cierto poder para llevarnos a Dios, evangelizar, etc. no es más que una de esas consejas que no resisten la comprobación experimental. Las catedrales españolas ni convierten a los que no son ni nos ayudan a los que somos.
En lo segundo, la expulsión de los religioso por voracidad crematística, creo que no hay que ser tan simple. Lo religioso ha sido expulsado de sus vidas por gran parte de los españoles –secularización- y, en consecuencia, de su visión y trato con las catedrales; no hay suficientes personas lo suficientemente generosas para mantener las catedrales, ni en dinero ni en asistencia al culto. En esas circunstancias, con unos edificios grandes, viejos y complejos ¿qué se puede hacer? O sus responsables se plantan y dicen: “pues se cierra y que se caiga antes que convertirlo en atracción turística” o se trata de sobrevivir económicamente como se puede. No habiendo valor para lo primero, en parte por la secularización interna de la propia Iglesia, caemos en lo segundo.
Al final vuelvo a la pregunta del título ¿qué hacer con las catedrales? No lo sé aunque alguna idea tengo.
La primera que reconozcamos la verdad: las catedrales españolas son una carga para la Iglesia. Tener ese montón de grandes templos antiguos y artísticamente valiosos no sirve para nada en lo religioso, mantenerlas cuesta dinero y desprestigio, convertirlos en atracción para visitantes es otra manera de mundanizar la Iglesia y hacerla irrelevante convirtiéndola en un empresario más del negocio turístico, de ponerla al nivel de las empresas que explotan parques temáticos (al nivel de los más torpes de esos empresarios, de los que fracasan).
En segundo lugar habría que ver si podemos librarnos de algunos de tales edificios, al menos de los que se hallan en peor estado y más cuesta arreglar. En este sentido envidio la resolución de la diócesis de Utrecht que, ante su espectacular caída en fieles y dinero, ha iniciado los trámites para vender su catedral que ya no pueden ni llenar de fieles ni mantener económicamente. El derrumbe de la Iglesia, sea en España o en Holanda, es un enorme mal, pero actuar racionalmente ante tal desgracia es un bien.
Tampoco quiero dramatizar el problema de las catedrales españolas, no son esos edificios la mayor desgracia que tiene la Iglesia en España. La herejía de muchos de sus sacerdotes y religiosos, el aseglaramiento de muchos más, la apostasía masiva de los laicos, el servilismo de los obispos hacia los poderes mundanos enemigos de la Iglesia… son cosas mucho peores y, seguramente, concausa de que las catedrales sean un problema. Con buena doctrina, buena liturgia y pastores valientes tendríamos suficiente gente para dar vida a las catedrales y dinero para mantenerlas. ¡Así Dios lo haga!
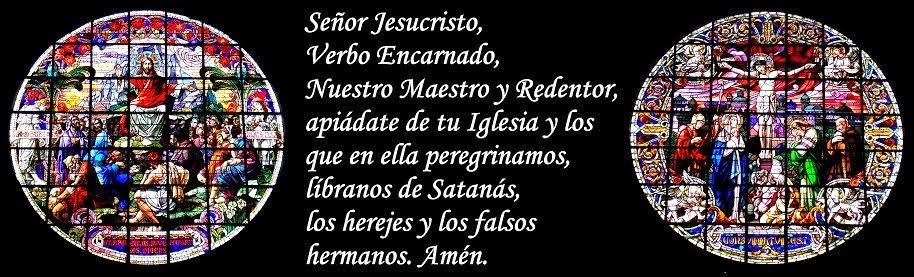















No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son leídos antes de publicarlos.